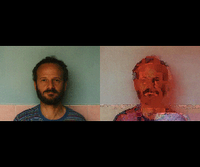ENGORDAR A LA VÍBORA
Cecilia Romana
Suena el primer timbrazo. Todavía estamos repulgando: jamón y queso, porque a Marina no le gustan las de carne. Sí, claro que hablo de empanadas y de nuestra decimotercera Lampalagua. Estamos en la cocina de la casa de Dedé, dispuestas a engordar a la víbora de la poesía, cueste lo que cueste. Ada abre la puerta: entra un artista visual argentino radicado en Francia. A los dos minutos, el artista visual argentino está descorchando un Trapiche ¿Nervios?, sí, un poco, porque viene a leer Luisa Futoransky y no la conocemos personalmente. Esta vez, nos propusimos, ningún invitado que nos desbande la velada, por eso, habrá mayoría de cuarentones, aunque hay que aceptar: la única riña que tuvimos en una Lampalagua fue provocada por un poeta madurito, digamos, en fin.
Tenemos las mejillas coloradas, por el horno que está al máximo. Las mías más que las del resto, por razones obvias, se entiende. Dedé, con su andar glamoroso, recibe a los convidados y les sirve una copa de vino. Llegan en tropilla: tres franceses más, una española y la mismísima Futoransky. Es bajita, como yo, pero con la fuerza de un huracán, y se nota. Mucho carácter.
Ya están sentados en el living –que más tarde, por la alquimia de Raffaella, trocará en pista de baile-, el Benti, Caro, Aulicino, Chirom, el hijo de Paulo y Andi, además de nuestro segundo invitado estrella: Diego Muzzio, poeta de otra galaxia, según la definición de mi padrino.
No puedo dejar de mirar hacia el suelo. Será porque me queda cerca. Ahí están los zapatos, la manera de caminar. Hay tres varones que tienen exactamente el mismo calzado, pero en diferentes tonos de negro. Hay chicas con zapatillas, chicas con botas y alguna con plataformas. Los señores calzan zapatos dignos de lustrarse y las señoras, abotinados de taco bajo.
Presento a los lectores. Digo un par de formalidades absurdas –¡arranqué tomando a las siete de la tarde!, son las diez, como para no decir estupideces-. Diego lee poemas de su Hieronymus Bosch, casi dichos para adentro. Pareciera que hay que meterse en su boca para escucharlo, y ahí estamos todos, incrustados de lleno en ese tono tan particularmente triste y lúcido que tiene Muzzio de escribir y de hablar. Cuando toma la posta Luisa, cambia el ambiente. Llegó con hinchada propia. La atención y las sonrisas son constantes. Lee moviendo las manos, pausada, con una voz profunda, mezcla de Mostaza Merlo y Adriana Varela. Los aplausos son interminables, y hasta algún temerario le hace preguntas.
Pero vayamos a lo importante. Una vez que terminan de recitar los afamados vates, bajamos las luces, subimos la música y arranca el baile. Es impresionante: Zidane –un francés monolingüe-, se zarandea como latino-corazón-caliente. La agarra a Marinita y la hace girar como una ruleta. Después la agarra a Dedé, pero la india no se deja. Hago un paneo general con mi cámara: no hay uno que no tenga la boca llena. Hacemos un par de coreografías y como hay mucho escritor maduro, nadie nos sigue. El hijo de Paulo insiste: después de acá nos vamos a una fiesta. Y yo le respondo: no, basta. Pero a cada rato, Ada me trae un juguito que ella llama “destornillador” y yo llamaría “balazo”, y para el cuarto, termino diciéndole que sí, que sí al hijo de Paulo.
A las dos, la mayoría se despide. Quedamos los de siempre. Bailamos un rato más y discutimos si antes de un signo de pregunta se pone o no el punto final de la oración que lo antecede. Traemos libros de varias editoriales, pero yo grito –estoy un poco achispada, sí, es verdad-: ¡un Gredos o nada!, y no hay un solo Gredos en la casa, o es que nos divierte tanto rivalizar que nadie quiere encontrar uno.
Salimos con rumbo boquense, pero somos sólo chicas, y obviamente, el maestro del volante -vástago del best seller brasileño-. Llegamos. Subimos unas escaleras. Mucha gente, pésima musicalización, adolescentes que se arriman a nosotras y nos explican, por ejemplo, que no es lo mismo llamarse Michael que Micael, y que no se pronuncian igual (?). A esta altura, la verdad, ninguna quiere bailar, ni escuchar razones de un menor de treinta años. Le pido a Marinita que me acompañe al baño para que me tenga la puerta. Cuando salimos, el hijo de Paulo está interesadísimo en saber qué hicimos adentro ¿Puede ser que exista todavía el varón que no sepa que las mujeres vamos incondicionalmente de a dos al baño? Bien, por ser hijo de extranjeros vamos a perdonarlo.
Dedé quiere irse. Yo también.
Bajamos. La zona es de temer, pero andamos con una campeona mundial de taekwondo y con una gritona profesional –esa soy yo-, entonces no hay razones para espantarse. Igual, cuando divisamos un taxi, nos abalanzamos como bestias predadoras. Me siento adelante y le pregunto al conductor su nombre y su signo: Mariano, Tauro. Y listo. Ya no me acuerdo de nada más. Bueno, debemos haber llegado a Reconquista al setecientos, porque estoy segura de que a las tres de la tarde del domingo, desayunamos con jugo de naranja, tostadas y tecito, y estábamos ahí, digo, en Reconquista, las tres: Dedé, Marinita y yo, y lavamos algunas copas y después nos dedicamos a darle a la sin hueso hasta las nueve de la noche. Y nos quedaron cosas en el tintero, sin duda. Por eso volvemos a vernos esta noche.